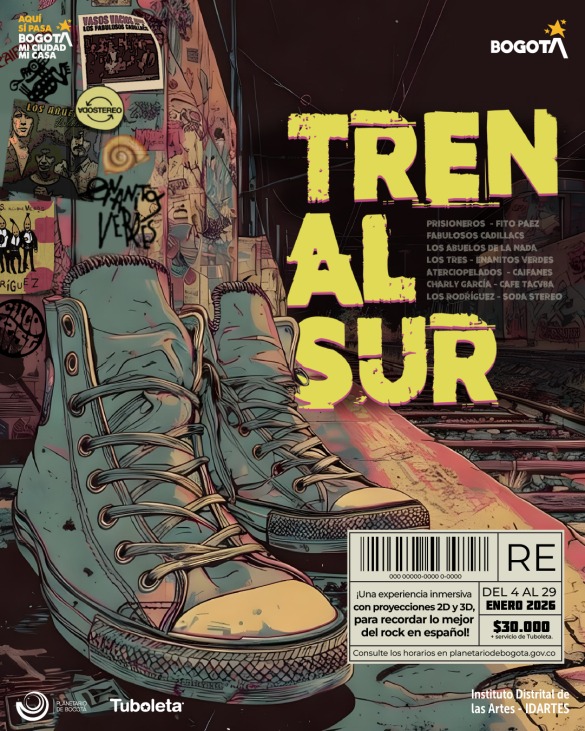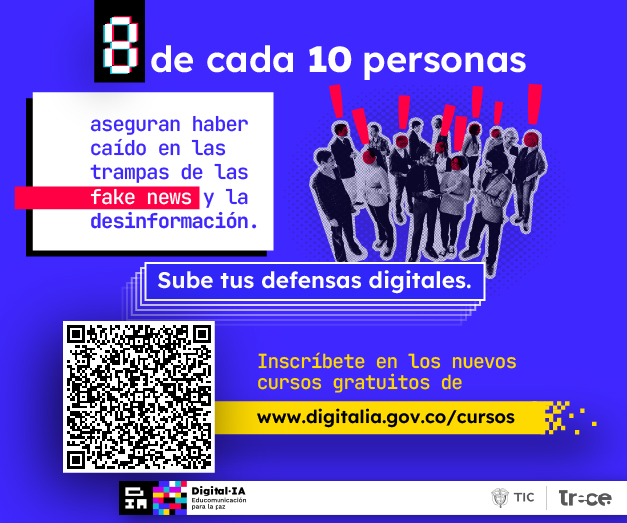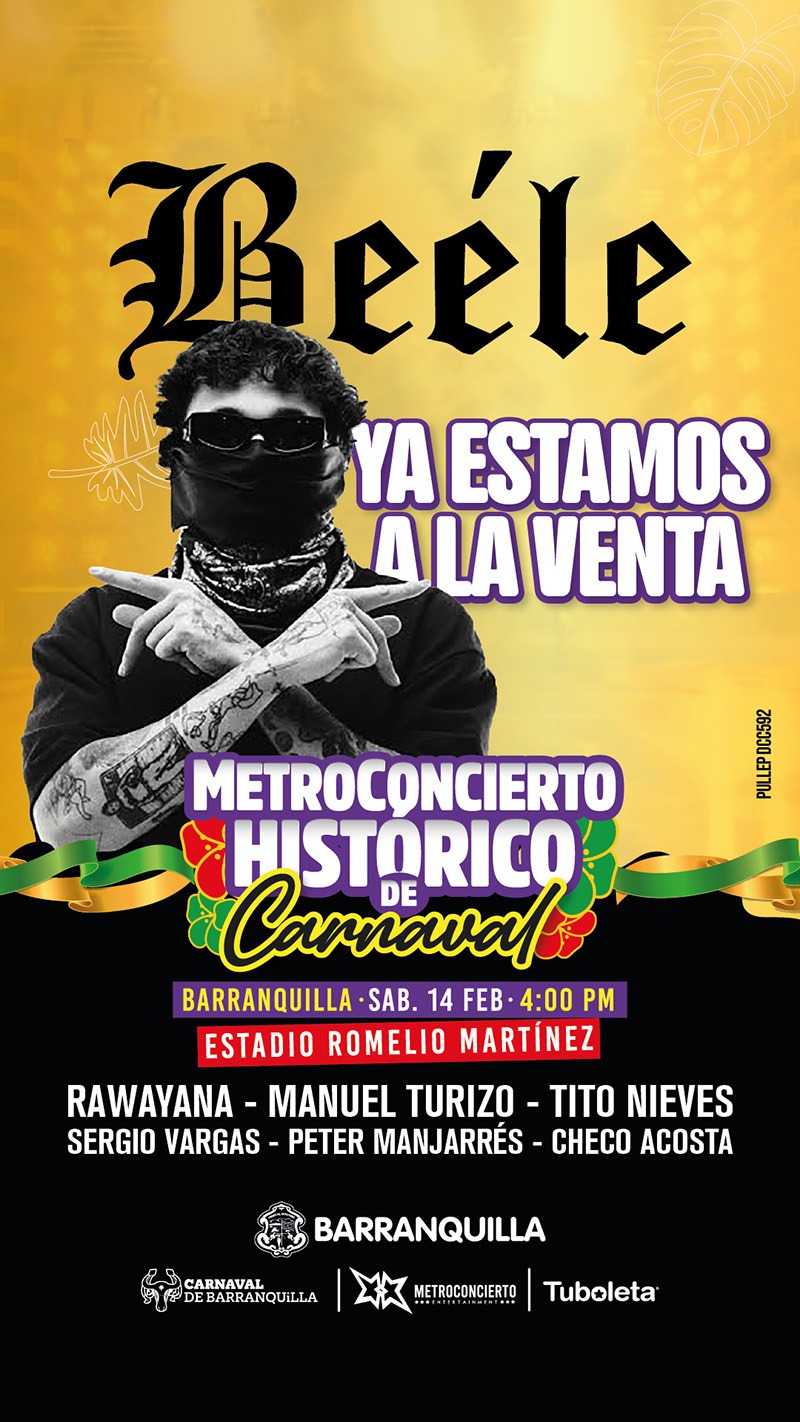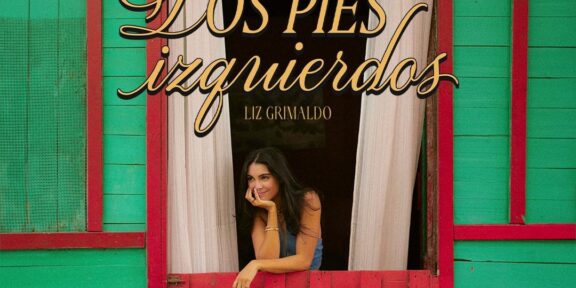La escalada de operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones señaladas como narcolanchas en el Caribe y el Pacífico ha provocado una reacción internacional que pone en cuestión la legalidad y la humanización de esos ataques. Naciones Unidas pidió detener esas acciones y denunció que, en muchos casos, lo que ocurre en el mar constituye “ejecuciones extrajudiciales”, mientras que la cifra de víctimas reportadas en las últimas semanas asciende al menos a 62 personas fallecidas en ambos océanos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló con contundencia que esas muertes se habrían producido “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional” y exigió a Washington tomar medidas para evitar nuevas pérdidas humanas. El señalamiento de la ONU abre un debate jurídico y diplomático sobre el uso de la fuerza en aguas internacionales y sobre las responsabilidades que emergen cuando civiles o presuntos delincuentes pierden la vida en operaciones militares extranjeras.
Expertos consultados en medios nacionales han puesto el foco en un vacío práctico y legal: ¿qué sucede con los cuerpos que quedan en alta mar? El profesor Mario Urueña, especialista en derecho y seguridad, explicó que las aguas internacionales pertenecen al patrimonio común de la humanidad y que, en principio, no existe una jurisdicción nacional que obligue a un país a recuperar cadáveres hallados allí. Por ello, la recuperación de restos mortales depende en gran medida de la capacidad y la voluntad de los Estados involucrados y de la presión diplomática de los países de origen de las víctimas.
Urueña precisó que si las muertes ocurrieron realmente en aguas internacionales no existiría una obligación legal estricta por parte de Estados Unidos para repatriar los cuerpos, aunque sí cabría la posibilidad de que los países de nacionalidad de las víctimas presenten reclamaciones, incluso en tribunales domésticos o en instancias internacionales si se lograra reunir evidencia suficiente. En el caso de que se confirme la presencia de ciudadanos colombianos, venezolanos, mexicanos u otras nacionalidades, sus gobiernos podrían exigir explicaciones formales y la entrega de restos, aunque la efectividad de esas reclamaciones dependerá, en gran medida, de la correlación de fuerzas y la voluntad política.
En términos de derecho internacional humanitario, Urueña fue enfático al señalar que, fuera de un conflicto armado declarado, las personas a bordo de embarcaciones implicadas en actividades delictivas reciben el trato legal de civiles y, por tanto, no son objetivos militares legítimos para ataques directos. Ese marco convierte en problemático, desde la óptica del derecho internacional, el uso de fuerza letal sin previo intento de detención o de otras medidas menos lesivas, lo que refuerza la denuncia de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales.
Ante la ausencia de una jurisdicción clara en alta mar, Uruguay y otros actores han explorado alternativas jurídicas para responsabilizar a quienes ordenan o ejecutan estos ataques, incluida la vía penal internacional. No obstante, esa ruta exige pruebas robustas y coordinación entre Estados, y a menudo choca con limitaciones prácticas y políticas que impiden procesos rápidos y efectivos.
Además de la vertiente jurídica, expertos han puesto en duda la eficacia operativa y estratégica de los bombardeos. La destrucción ocasional de embarcaciones, sostienen, no ataca las estructuras complejas del narcotráfico: rutas por mar conviven con submarinos artesanales, aeronaves y transporte terrestre. Cada acción militar implica costes elevados y un impacto marginal en el flujo global de drogas. En ese sentido, los ataques funcionan más como demostraciones de presión y disuasión que como soluciones estructurales al problema.
Desde el plano diplomático, la controversia obliga a los gobiernos de la región a tomar decisiones difíciles: reclamar públicamente y arriesgar tensiones con un socio poderoso o buscar canales discretos para gestionar la repatriación de cuerpos y la protección de sus ciudadanos. También plantea la necesidad de diseñar respuestas multilaterales que combinen investigación, cooperación judicial y estrategias de control que respeten las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.
Mientras tanto, la pregunta que flota en alta mar persiste: ¿quién vela por los restos de quienes mueren en estos enfrentamientos y quién responde por la reparación a sus familias? La reclamación formal por la identificación y repatriación de víctimas parece, sobre el papel, una vía viable, pero su éxito dependerá de la fortaleza diplomática de los países afectados y de la disposición real de Washington a rendir cuentas. En un escenario donde la legalidad y la geopolítica se entrelazan, la comunidad internacional observa y exige respuestas claras y medidas que prioricen la vida y la dignidad humana.

 ESCÚCHANOS EN LAVIBRANTE RADIO 📻
ESCÚCHANOS EN LAVIBRANTE RADIO 📻